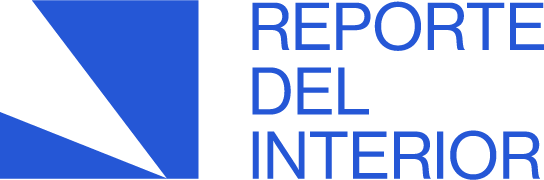Rodeado de montañas, escondido entre bosques y alimentado por manantiales, el Palacio Real de La Granja de San Ildefonso parece sacado de un cuento. Está ubicado a una hora de Madrid, pero al cruzar sus puertas, el visitante se transporta a una época en la que el esplendor barroco no escatimaba en grandeza. Sus jardines, sus fuentes y su historia lo convierten en una visita obligada para quienes quieren conocer de cerca cómo vivían los reyes —y cómo intentaban escapar del peso del trono-.
La historia del palacio comienza con un rey que, cansado del poder, soñaba con el retiro. En 1721, Felipe V, el primer Borbón en el trono español y nieto de Luis XIV, mandó construir un retiro real que rivalizara con la magnificencia de Versalles, donde había pasado su juventud. Eligió un lugar llamado La Granja, una antigua explotación agrícola cisterciense rodeada de naturaleza en el Real Sitio de San Ildefonso, Segovia.
En 1724, Felipe V abdicó en su hijo y se retiró oficialmente a este palacio, que combinaba el barroco español con fuertes influencias francesas. Sin embargo, tras la temprana muerte de su hijo Luis I, el monarca volvió al trono y permaneció en La Granja hasta su muerte en 1746. Durante los reinados de Fernando VI y Carlos III, el palacio se consolidó como un importante centro de la corte.
El edificio, de líneas sobrias y ornamentación refinada, fue diseñado por Teodoro Ardemans y continuado por Filippo Juvarra, uno de los arquitectos italianos más prestigiosos del siglo XVIII. Su fachada principal, los patios interiores y las alas laterales configuran una estructura que, si bien menos ostentosa que Versalles, logra transmitir poder y elegancia.
En su interior se conservan numerosos tesoros artísticos: desde mobiliario original y esculturas hasta una colección de tapices flamencos del siglo XVI al XVIII, considerada una de las más valiosas de Europa. Estas obras no solo reflejan el gusto estético de la monarquía, sino también el interés por el coleccionismo y la cultura visual como símbolo de estatus.
En 1918, un incendio de grandes proporciones destruyó gran parte del interior. La restauración posterior fue meticulosa y respetuosa con la historia, permitiendo que hoy el visitante aún pueda recorrer salones y galerías que evocan el antiguo esplendor.
Si el interior deslumbra, los jardines son los verdaderos protagonistas. Diseñados por paisajistas franceses, ocupan 146 hectáreas de geometría perfecta: senderos que se abren paso entre parterres florales, esculturas clásicas y perspectivas que sorprenden a cada paso. El estilo es puramente barroco, con una intención clara de impresionar al visitante desde la primera mirada.
Las 26 fuentes monumentales que adornan los jardines no solo son bellas: también son un prodigio técnico. Inspiradas en la mitología clásica, destacan la Fuente de Neptuno, la Fuente de la Fama y la de Los Dragones. Lo más curioso es su sistema hidráulico: no se utiliza electricidad, sino la fuerza de la gravedad, aprovechando la altitud y la presión del agua. Este sistema, ideado en el siglo XVIII, sigue funcionando hoy en día.
El origen del nombre La Granja remite a una antigua granja cisterciense que funcionaba en el lugar antes de que Felipe V decidiera transformar ese paraje en su refugio real. Aquel entorno natural, sereno y apartado, no solo ofrecía un escenario majestuoso para la arquitectura palaciega, sino también un alivio personal para el monarca, que sufría de depresiones profundas.
En esos jardines silenciosos y entre obras de arte, encontró una forma de sanar. Además, el palacio conserva una valiosa colección de tapices —algunos de origen flamenco— considerada una de las más importantes de Europa, que aún hoy se puede recorrer como parte del circuito museístico.
LA NACION
Conforme a los criterios de